"Un verdadero científico no desarrolla solo teoría, sino que vive el proceso de hacer investigación, de aplicar el método científico", dice el Doctor en Estadística Aplicada Mario Melgar, quien por su prolífica trayectoria académica y profesional, recibió en el 2011 la Medalla de Ciencia y Tecnología que otorga a destacados investigadores guatemaltecos, el Congreso de la República de Guatemala y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Mario Melgar, estudiante que siempre sobresalió en sus estudios, comenzó la escuela primaria a los 5 años de edad, en Brasil, donde vivió hasta que su padre culminó su carrera universitaria. Desde entonces sintió pasión por los números y recuerda haber tenido una excelente profesora. Por eso, sin ninguna duda, considera que son los maestros quienes apoyan e impulsan a los estudiantes a sacar su mejor talento y hacerlo desde los primeros años es fundamental.
Debido a que siempre le gustaron las matemáticas –ciencia pura a través de la cual constantemente se están resolviendo problemas y tomando decisiones-, Melgar vio como una oportunidad esta pasión para aplicarla en el campo de la agronomía.
El ingeniero José Ramírez Bermúdez (Q.E.P.D.) quien fue su profesor en la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), además de enseñarles teoría, siempre los llevaba al campo a conducir los experimentos que previamente habían planificado en clase. "Y esa ciencia se llama diseño y análisis de experimentos, en lo que me especialicé", dice muy satisfecho.
En 1993 obtuvo el doctorado en Estadística Aplicada de la Universidad de California, en Riverside, Estados Unidos; una Maestría en Estadística Experimental, del Colegio de Post Graduados, Chapingo México, 1979; el título de ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 1977; y también cursó la carrera de Perito Agrónomo en la ENCA, 1970.
“La estadística aplicada es útil para todas las ciencias, ayuda a analizar datos y con base en estos se toman decisiones”, señala Melgar, para quien un buen investigador además de tener una excelente base matemática y estadística debe tener una buena actitud y sentir pasión por lo que hace, porque si su trabajo le gusta, triunfará.
“La paciencia también es importante, porque para hacer investigación básica se requiere concentración y dedicarle muchas horas a la actividad”, dice el profesional. En la Facultad de Agronomía de la USAC asesoró más de 100 trabajos de tesis relacionadas con el cultivo del maíz, tecnologías agrícolas y recursos fitogenéticos.
En el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá trabajó con el Dr. Ricardo Bressani en proyectos relacionados con frijol y amaranto, además de que impulsó algunos proyectos sobre plantas alimenticias en zonas semiáridas. Trajo de California, Estados Unidos un frijol llamado Tépary que crece en el desierto y que es capaz de penetrar el suelo 10 metros en busca de agua. Con esta especie vegetal efectuó varios ensayos en Jocotán, Chiquimula y considera que sigue siendo una buena posibilidad agrícola y alimenticia para los habitantes del Corredor Seco.
Otra oportunidad de desarrollo para esa región, dice Melgar, sería cultivar nopales, porque aunque no tenemos el hábito de consumirlo, sí podríamos exportarlo a Japón, sin embargo, hace falta apoyo para la transferencia de tecnología. Y desde hace 20 años es el Director General del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA).
Para conocer más sobre su trabajo lo entrevistamos.
¿Por qué muchas veces teniendo la evidencia científica de productos y proyectos que pueden ser de alto impacto para el país estos no se materializan?
Es necesario tener más apoyo para la transferencia de tecnología. Si se revisa la historia agrícola de Guatemala, algo que ha beneficiado a los agricultores del Altiplano Occidental fue haberse atrevido a diversificar sus cultivos y plantar hortalizas. ¿Y esa diversificación cómo ocurrió? Gracias al apoyo de un grupo de suizos que vinieron al país después del terremoto de 1976.
¿Por qué esperar a que la ayuda venga de afuera?
Existe todavía debilidad entre la gran alianza que debería haber entre la empresa y la academia; y hablo de empresa desde el pequeño agricultor hasta el más grande. El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación también podría intervenir con programas de desarrollo tecnológico pero en los últimos años solo se ha dedicado a regalar fertilizante y con eso no se va a salir adelante.
¿Quiénes deberían intervenir para que sean ejecutadas las propuestas innovadoras que pueden contribuir al desarrollo del país?
No me cabe la menor duda de que la USAC debería jugar un mejor papel e impulsar el avance. Cuando se analiza a los países que han logrado un mejor desarrollo se puede constatar que son las universidades las que han impulsado los proyectos nuevos. En Guatemala las universidades y en especial la USAC tienen que hacer más investigación y ejecutar acciones a través de alianzas con Gobierno y empresa, pero siempre trabajando directamente con la población.
¿Cuál tendría que ser el papel de la Academia Nacional de Ciencias y de los académicos de número que la integran?
Integrar la academia tiene más que nada un significado honorífico. Si revisa el promedio de edad de quienes estamos allí, ya vamos para el retiro. Sin embargo, sí creo que debería de jugar un papel más activo como ocurre en otros países. Le hace falta tener un plan estratégico, saber hacia dónde va, porque a la fecha el trabajo que realiza es más bien voluntario, cuando podrían aprovecharse más los conocimientos de quienes la integramos. Lo poco que se hace tampoco se divulga. Es decir, en Guatemala se invierte muy poco en investigación y desarrollo, tras de eso, lo mínimo se queda en una estantería como ocurre con la mayoría de tesis.
¿Cómo impactaría en el desarrollo del país que existiera divulgación científica?
Sin duda muchísimo. Pero ¿cuántos periodistas en Guatemala se interesan en investigar y escribir sobre ciencia y tecnología? Yo sé que cuando se hacen eventos como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, por citar un ejemplo, es muy poca la cobertura. Los medios en general le otorgan poca importancia a temas de esta naturaleza y en buena medida se debe a que no tenemos un alto nivel educativo en el país, pero si comenzaran a darle más espacio a esta temática, sería una manera de ir avanzando.
En su actual campo de acción, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico ha aumentado la producción de azúcar por hectárea de 7 a 10 toneladas y el país ocupa el tercer lugar de producción a nivel mundial.
Sí. El nivel educativo de todo el personal de la industria azucarera en general ha mejorado y esto ha permitido apoyar el desarrollo tecnológico. CENGICAÑA ha organizado más de tres mil eventos de capacitación y de transferencia de ciencia y tecnología, donde han participado más de 80 mil personas, lo que eleva los niveles educativo e intelectual del recurso humano permitiendo que automáticamente sea más permeable el desarrollo tecnológico y la captación y adaptación de tecnología local y extranjera. Además, estamos al día de lo que ocurre en el sector azucarero y lo adaptamos a nuestro medio.
¿Qué tecnologías o procedimientos específicos han influido en el incremento de la producción de azúcar?
El uso de nuevas variedades que han venido de Estados Unidos. Sin embargo, CENGICAÑA ya tiene 20 mil hectáreas sembradas con variedades guatemaltecas que están comenzando a crecer. También ha influido el uso de sistemas de riego que hacen más eficiente el uso del agua, el adecuado manejo del control de plagas, el uso óptimo de fertilizantes y el mejoramiento en general del proceso industrial.
¿Qué puede decirme de la contaminación que produce la industria azucarera y el trato que da a sus trabajadores?
Para constatar las buenas condiciones que tienen los trabajadores hay que visitar las instalaciones. Ellos tienen viviendas, buena alimentación, espacios para la diversión y la posibilidad de estudiar los fines de semana. Los que desean practicar algún deporte también pueden hacerlo.
En el tema ambiental, posiblemente el sector guatemalteco que más se ha preocupado por mejorar ha sido el sector azucarero, tanto en el manejo de aguas residuales y de subproductos. El 20% de la electricidad en el país se genera con el bagazo y en época de zafra ha llegado a ser hasta 24%. La cachaza o restos de vegetales y tierra, derivados del proceso de clarificación de los jugos de la caña, se incorporan al suelo con buenos resultados.
El tema por el que sí es criticado y seguramente lo seguirá siendo es por el de la quema de la caña en la fase de cosecha. Y esto tiene una razón. Si no se quema, el cortador estaría expuesto a mordeduras de serpientes, picaduras de alacranes, arañas e insectos. Algunos ingenios han tratado de cosechar en verde, pero los cortadores no lo aceptan y ellos mismos le prenden fuego a la caña. La quema permite desaparecer las hojas secas y espinas que también podrían ocasionar lesiones a los cortadores La única solución económica es usar cosechadoras, pero cada una de estas máquinas elimina 200 trabajos.
En nuestro medio son 35 mil cortadores los que van a la zafra y podríamos introducir las máquinas en 80% del área, pero el costo social es muy alto. Además, el balance que se hace en gases de efecto invernadero es favorable aún con la quema. Y para reducir el impacto de las partículas en suspensión se han hecho estudios del comportamiento del viento para que cuando se programen las quemas esas partículas no vayan a las comunidades u otras industrias que puedan verse afectadas. Hay 20 estaciones meteorológicas en toda la zona cañera y se capacita a las personas que tienen a su cargo los frentes de cosecha para que durante la época de zafra sepan cuál es el mejor momento de hacer la quema.
¿Con estos avances cómo ve el futuro de la industria azucarera?
Antes de 1990 producíamos 7 toneladas de azúcar por hectárea y en la última zafra se obtuvieron 10.57. La meta para el 2015 es producir 11 y para el 2020, 12. Creemos que las nuevas variedades de caña nos ayudarán a alcanzar esas metas, pero también el uso herramientas biotecnológicas y la agricultura de precisión (que incluye uso de satélites entre otras tecnologías de información).
¿Cuál es el objetivo del Instituto Privado de Investigación en Cambio Climático del cual usted es socio fundador?
Es fundamental la sostenibilidad de la industria y también del país, porque la sostenibilidad abarca la temática ambiental, económica y social. Aunque es insignificante la contaminación que produce Guatemala como país en comparación con Estados Unidos o China, sí puede verse afectada, por lo que estamos ejecutando estrategias que ayuden a la sostenibilidad, como el manejo de las cuencas hídricas, la gestión del riesgo por las inundaciones que siempre ocurren en la Costa Sur; hay proyectos de reforestación (dentro de la zona cañera hay más de 10 mil hectáreas reforestadas), la práctica de la adaptación en apoyo a los pequeños agricultores de la zona y capacitación específica sobre lo que es el cambio climático.
Ante esta trayectoria, ¿qué significan los reconocimientos que ha recibido por su trabajo?
Satisfacción y no es que uno trabaje para recibir premios. La felicidad es un camino y uno se siente satisfecho por el trabajo que se hace bien a diario. Y aunque no se busque, a largo plazo se ha generado un tipo de recompensa.


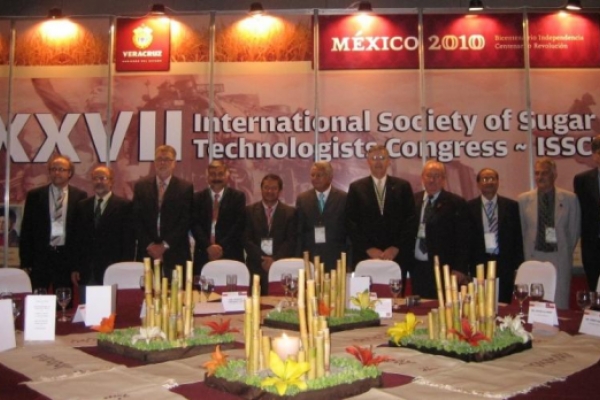






Add new comment