La movilidad humana por razones climáticas es un hecho
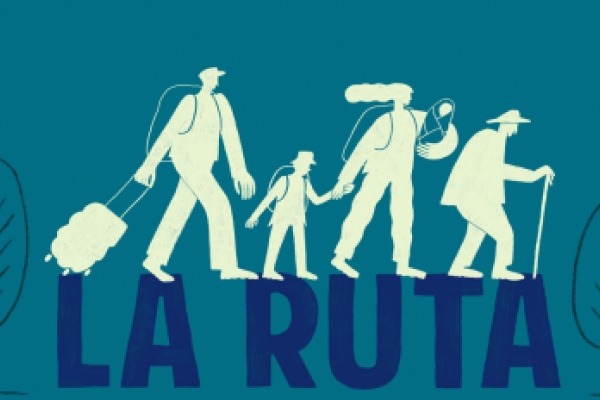
La Ruta es el nombre de un podcast que narra las realidades e impactos del desplazamiento de personas en Mesoamérica. Foto: Cortesía CEJIL
Un grupo diverso de periodistas y comunicadores procedentes de Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico participaron en el curso-taller: “La restauración de ecosistemas y el cambio climático desde una óptica centroamericana y caribeña”, que se efectuó del 5 al 11 de septiembre en Costa Rica.
Durante esa semana, Periodistas Por el Planeta (PxP) y la Organización para Estudios Tropicales (OET), que impulsaron la actividad, condujeron a los asistentes a las estaciones biológicas La Selva (Sarapiquí) y Las Cruces (San Vito), donde las actividades de enseñanza-aprendizaje incluyeron charlas, caminatas guiadas y visitas a las sedes de instituciones que velan por la conservación de los ecosistemas. En síntesis, el curso se desarrolló en modo “Pura vida”, expresión muy propia de los costarricenses para saludarse, despedirse, confirmar que están bien, y en general, indicar que todo camina sobre ruedas.
Estuvo tan bien planificado este encuentro que todos los convocados viajaron hacia Costa Rica de forma voluntaria, cómoda y segura. Movilizarse al extranjero fue para ellos algo tan normal -como cuando se sale de casa a estudiar, trabajar o visitar a un pariente que vive lejos-, que ninguno se percató de haber ejercido su derecho humano a la movilidad.
Sí, derecho a la movilidad, término que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define como “proceso que implica el cruce de los límites de la división geográfica o política dentro de un país o el exterior, en ejercicio del derecho a la libre circulación, con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por períodos cortos o largos”.

Pero ¿qué pasa cuando el desplazamiento ya sea dentro o fuera de la jurisdicción territorial de un país se realiza de forma forzada, porque existe algún peligro a la seguridad, libertad, integridad o forma de vida de las personas?, ¿o cuando los impactos del cambio climático alteran su provisión de agua, alimento y bienestar en general?
Hacerse dichas preguntas y reflexionar sobre las respuestas, para de igual manera cambiar la percepción y trato hacia quienes han tenido que migrar de sus lugares de origen en busca de otros donde sí cuenten con los recursos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, fue el llamado que, durante su exposición en el curso-taller para periodistas, hizo la abogada ecuatoriana Gabriela Oviedo Perhavec.
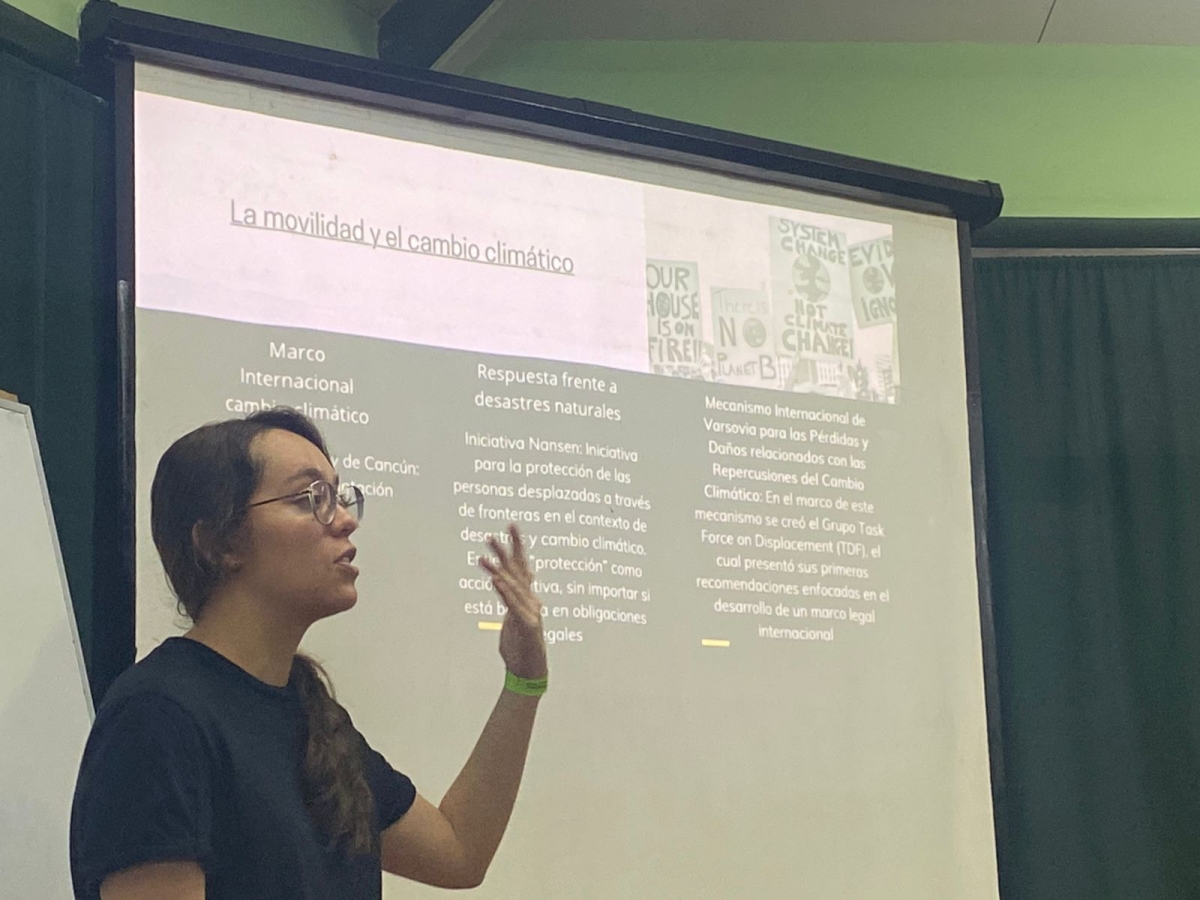
La abogada Gabriela Oviedo Perhavec durante la charla que impartió a periodistas y comunicadores. Foto: Pilar Assefh/PxP
Gabriela se graduó de la Universidad San Francisco de Quito en donde obtuvo una especialización en derechos humanos y realizó su maestría en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Según le comentó la profesional a EcocienciaGT, durante una entrevista, ella se inclinó por esta rama del derecho, porque desde su adolescencia se interesó en trabajar por la dignidad humana y la justicia social. También, al recibir una clase sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), aprendió acerca del impacto que tiene en la vida de las personas y comunidades vulnerables el acceso a la justicia y decidió que seguiría esta ruta profesional en su vida.
En la actualidad, Gabriela trabaja para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro, con 32 años de experiencia en el litigio y protección de derechos humanos en Las Américas. Ella es la coordinadora del proyecto de movilidad humana que surgió entre 2018 y 2019 durante el auge de éxodos masivos de Centroamérica y México hacia Estados Unidos y la implementación de acuerdos de tercer país con los que se buscaba impedir dicha movilidad. “Era la época de políticas migratorias restrictivas de Trump, cuando las narrativas en contra de las personas en situación de movilidad humana se agravaron y el discurso político del entonces presidente estadounidense atentaba contra los migrantes centroamericanos”, relata Gabriela.
Con relación a las causas de la migración, la abogada explica que mucho de lo que se ve en Mesoamérica es movilidad humana forzada por violencia, impactos ambientales, el efecto de las actividades extractivistas y los desalojos forzosos de comunidades enteras. "También cada vez más se reconocen los impactos del cambio climático como causa estructural de movilidad en la región”, indica.
“Por un lado, las poblaciones viven con los efectos de evolución lenta del cambio climático, tales como el aumento de las temperaturas del aire y del agua; la subida del nivel del mar; precipitaciones más erráticas; y la intensificación de la sequía en el Corredor Seco Centroamericano. Los cambios en las precipitaciones, por ejemplo, contribuyen a la inseguridad alimentaria en Honduras, El Salvador y Guatemala que, a su vez, influye en la decisión de migrar como último recurso. Por su lado, la subida del nivel del mar y las inundaciones costeras han obligado a las comunidades a desplazarse, a veces sin planificación adecuada, lo cual ha afectado sus condiciones de vida de manera negativa. Al mismo tiempo, las personas en Mesoamérica viven con los efectos de evolución rápida del cambio climático, tales como los deslaves y huracanes cada vez más frecuentes y fuertes. La tormenta tropical Eta y el huracán Iota son ejemplos de esta tendencia. En noviembre de 2020, estos afectaron a 7 millones de personas en 10 países, provocando 1,7 millones de nuevos desplazamientos, sobre todo en el norte de Centroamérica”, señala el documento Situación actual de la movilidad humana en Mesoamérica. Actualización a diciembre de 2021, elaborado por CEJIL.
Los conflictos armados y las graves violaciones de derechos humanos que ocurren durante estos son otras causas de la movilidad humana, porque al producirse una regresión de valores democráticos, desplazarse es la respuesta más natural para hacer frente a estas situaciones, enfatiza Gabriela.
Sin embargo, cuantificar a las personas que se han desplazado de sus comunidades debido a los efectos del cambio climático, no es tan fácil, porque cuando son entrevistadas por autoridades migratorias o por organismos no gubernamentales para conocer las causas de su desplazamiento, ellas responden haber salido de sus comunidades porque no tenían agua ni alimento y querían sobrevivir. Y la interpretación que muchas veces se le da a esta narrativa es que se trata de razones económicas; no se observa el cambio climático como algo estructural, sobre todo, cuando sus efectos son de lenta aparición como las sequías, el aumento del nivel del mar o la erosión, añade la abogada.
A pesar de lo anterior, el Banco Mundial estima que para el año 2050 México y Centroamérica podrían contar con 3.9 millones de migrantes climáticos internos, lo cual representaría al 1.19% de la población de la región, según se indica en el documento de la OIM, Ginebra 2021: La movilidad humana derivada de desastres y el cambio climático en Centroamérica.
¿Por qué habría que visibilizar el cambio climático como causa de desplazamiento?
La importancia de informar y hacer notar las movilizaciones humanas forzadas por el cambio climático radica en la urgencia de que los Estados implementen políticas de prevención y adaptación basadas en la naturaleza, para propiciar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades, señala Gabriela.
También es trascendental que se mencione que la movilidad ha sido forzada, porque el tipo de protección que se le debe brindar a las personas es diferente. “Cuando se trata de movilidad voluntaria, los principios de derecho internacional ofrecen protección específica, pero a la vez permiten al país al que hayas llegado que te pueda deportar, porque tu vida no está en riesgo. En cambio, si tu vida, libertad o integridad personal está en peligro, las autoridades del país al que hayas arribado tendrán que protegerte. Es el principio de derecho internacional básico conocido como Prohibición de devolución que existe desde la segunda guerra mundial hasta la fecha y que los países están obligados a cumplir", indica Gabriela.
Asimismo, todo desplazamiento forzado es una violación continua y masiva de derechos humanos, porque no solo se está violando el derecho de las personas a vivir en su país de origen, sino también a la educación, alimentación, trabajo y a una vida digna -acota la profesional-. Si el desplazamiento fuera inevitable, las autoridades locales y regionales tendrían que acompañar a las comunidades durante este y trasladarlas a lugares seguros, añade.
La joven profesional también hace hincapié en que los ciudadanos en general podemos y debemos apoyar a las personas desplazadas, porque si investigamos en el tiempo, sabremos que todos los países en algún periodo de su historia han tenido flujos migratorios.
“En lugar de etiquetar, discriminar y rechazar a las personas que de forma forzada dejaron la tierra donde nacieron, hay que considerar los impactos positivos a la diversidad cultural y a la economía que aportan los migrantes -sugiere Gabriela- y añade: “Comprendamos que al ser la movilidad una experiencia muy humana, nadie está a salvo de experimentarla, e incluso, en un futuro, podríamos ser nosotros quienes integremos esos grupos de migrantes forzados”.

Add new comment